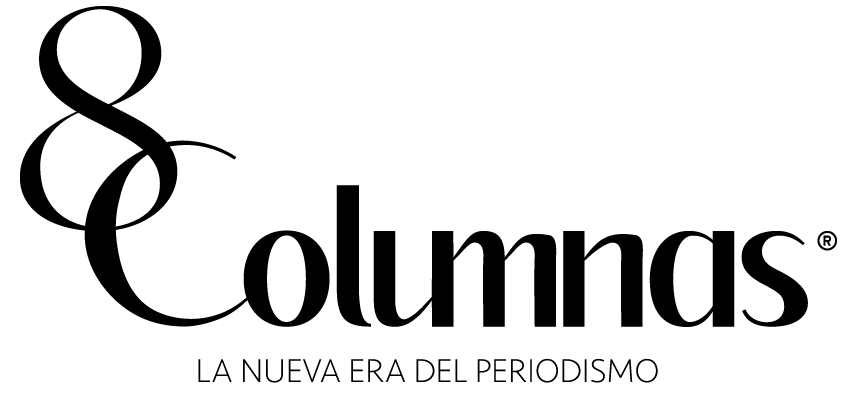Alfonso VILLALVA P.
Las notas de una voz lanzadas, frontal y arteramente al Caribe, a manera de contrafuerte para sostener una ilusión, un sentimiento, una memoria tan desgarradora como la dimensión propia del falsete. Imagina el poder de la voz armoniosa de una mujer de esas de bandera, con la frente en alto, entre aromas a tabaco, ron, y frijoles colorados, langosta mulata, poniendo la cara, desafiando al horizonte con valentía y desgranando la pasión por una tierra, una raza, un sueño, a través de las estrofas de un bolero.
Una mujer de piel morena y ojos de lucero. Una voz tan dulce, nítida e insospechada como la de la gran Melvis Santa Estévez, así, de la misma dimensión cósmica, muy semejante, pues, proyectando todo su poder gestado en sus entrañas, en su capacidad de parir vida, destinos, historias.
Imagínala así, con gallardía en la mismísima Habana, manifestándose a imagen del vientre de la hermana República de Cuba que está por parir, ella sí, una vez más. Que está a punto de generar ese momento tan chocarrero que marca el antes y el después. Imagina ese poder de cambio, vibrando a ritmo de bolero con esa nostalgia de lo que fue, de lo único conocido, de la anticipación de lo que puede llegar a ser, del dolor del abandono a esa memoria tan querida y el dulce consuelo de esas voces sublimes que dibujan arte en el firmamento.
Si. La vida siempre tiene un antes y un después de decenas y decenas de hechos históricos generales, o también particulares, en nuestro transitar cotidiano. Para los pueblos o las naciones, son esos eventos reformistas, golpistas o revolucionarios que nos llevan de una realidad a otra, cambiando de cuajo nuestros hábitos, gustos y pareceres. Mutilando nuestros sueños o generando las condiciones para realizarlos. Cambiando para bien, o para mal, las dimensiones de nuestros bolsillos, la conformación de nuestros patrimonios, la potencialidad de nuestros descendientes.
En el caso particular, o sea, la historia privada de cada quien, ese hito que marca el antes y el después regularmente está marcado por la muerte o la enfermedad de quienes tenemos cercanos; la enfermedad propia o la proximidad a la muerte. Ese salvarse de milagro ante el accidente, el cáncer eludido… Ese abandono del amor incomprendido, ese rompimiento fraternal, carnal, que deja en leyenda una vida en común que pudo nunca haber sido. Ese pegarle al gordo en las navidades, ese dinerito no anticipado. Esa vejez amarga llena de pasivos generados por nuestra omisión.
El caso de devenir de las naciones es tan peregrino como nuestra propia cultura nos lo permita, y tan pasional como la tierra en la que pisamos, en la que sembramos. Ese antes y después de una nación que se percibe como la madre de todos y su lejanía en el exilio, su destrucción por la guerra, su vejación por la incompetencia y mezquindad de quien la administra, sus sueños rotos, su idílico paraíso utópico, nos dan un sentimiento de nostalgia, rabia, y ciertamente impotencia, pero siempre, en el fondo, de amor por entregar, de nostalgia profunda. Y en términos de las naciones, hay por ejemplo algunas tan emblemáticas como influyentes en nuestra idea de lo que es esa pertenencia o ese abandono. Esa imposibilidad, esa cicatriz en el corazón destinada a nunca sanar. Esa caña de azúcar, la melaza o el campo de bananos que huele al pasado que dejó tantas promesas por cumplir, al futuro que tiene todo por ofrecer con ese precio del cambio.
Es muy difícil escapar a esa bacteria de nostalgia que flota en el ambiente de la Habana y se aloja de inmediato en el organismo; es imposible escapar a ese entusiasmo que contagia la gente buena que llora el pasado pero cree firmemente en su futuro. No hay manera de eludir la emoción que da escuchar a un hermano cubano bien preparado, deportista y talentoso en las artes, compartir entre nota y nota de un bolero, esos sueños magníficos que ya saben están por realizar. La bacteria de libertad y progreso, de igualdad y pertenencia, tan a nuestro alcance también en Latinoamérica, si así decidimos, tan cercana como cantar un bolero.