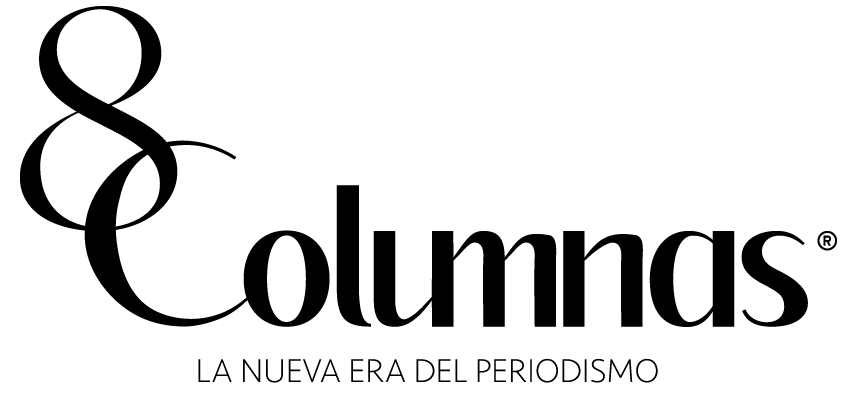La maldad que nos habita
Hay palabras que incomodan. Palabras que preferimos esquivar, rodear, vestir con tecnicismos para no enfrentarlas de frente. Una de ellas es “maldad”. Es una palabra sin refugio, sin la piedad de los diagnósticos, sin la indulgencia del contexto. Porque, a diferencia del dolor, del trauma, del sufrimiento, la maldad no pide ayuda. Se ejecuta. Se desliza. Se esconde. Y lo peor: muchas veces se goza.
Vivimos en una época que ha hecho de la comprensión su credo. Todo debe tener una causa, una explicación, un antecedente. Las ciencias humanas y de la salud han elaborado un catálogo inmenso de justificaciones, de nombres, de cuadros clínicos. Así, lo que antes llamábamos “mal” ahora es clasificado como un trastorno, una desviación, un síntoma. Se patologiza el daño y se lo convierte en objeto de estudio. Pero hay algo que se escapa entre los renglones de los manuales: el hecho simple, brutal, ineludible, de que hay seres humanos que hacen el mal no por error, no por ignorancia, no por enfermedad… sino porque quieren.
Esto incomoda. Porque nos desordena. Porque va contra la fantasía central de nuestra época: que todo es reparable, tratable, entendible. Que detrás de cada acto cruel hay una infancia rota, una estructura de personalidad desorganizada, una herida no elaborada. Y sí, muchas veces eso es cierto. Pero otras no. Otras, el mal se ejecuta con plena conciencia, con frialdad quirúrgica, sin remordimiento, sin duda. No es locura. Es elección.
¿De dónde viene esa capacidad humana para dañar? ¿Qué es lo que nos permite humillar, destruir, someter a otro ser humano sin pestañear? Algunos dirán que es instinto, otros hablarán del entorno, del poder, del miedo. Pero quizás la respuesta más honesta es también la más perturbadora: la maldad es inherente. Nos habita. Forma parte de nuestra condición. No se trata de una esencia fija ni de una condena inevitable, pero sí de una potencialidad que nos constituye.
Y esa maldad no siempre se presenta como un acto sangriento o evidente. A veces es una mirada que desprecia, un silencio que castiga, una palabra dicha para lastimar. Otras, es una estructura que permite que unos vivan con todo y otros no tengan nada. A veces se viste de legalidad, otras de virtud. Puede esconderse en una ley, en una política pública, en una decisión aparentemente racional. Puede incluso usar el lenguaje de los derechos humanos, de la ciencia, de la salud mental.
Una de las formas más sofisticadas de la maldad contemporánea es la clasificación. El etiquetado. El encuadre clínico. En lugar de mirar el acto, observamos el diagnóstico. En lugar de cuestionar la responsabilidad, hablamos de estructura psíquica. Le damos nombre a lo innombrable, y al nombrarlo lo domesticamos. Pero no siempre lo entendemos. Y mucho menos lo enfrentamos.
Hay algo profundamente inquietante en el intento de medicalizar todo. Como si lo psiquiátrico pudiera absorber también lo ético. Como si bastara decir “trastorno límite de la personalidad” o “psicopatía” para dejar de preguntarnos por la responsabilidad, por el deseo, por la decisión de hacer daño. Porque sí, hay patologías que alteran la percepción de la realidad, que limitan la empatía, que dificultan el control de impulsos. Pero también hay sujetos que saben perfectamente lo que hacen, que calculan, que planifican, que gozan con la destrucción. Y eso, por más que nos duela, no siempre tiene cura. Ni nombre. Ni protocolo.
En el intento por encasillar todo, corremos el riesgo de banalizar la maldad. De reducirla a una categoría más del manual. Pero la maldad no siempre se deja clasificar. Es ambigua. Cambiante. Escurridiza. Y, sobre todo, humana.
El problema no es solo que la maldad exista, sino que es funcional. Sirve a intereses. Se acomoda a sistemas. A veces es rentable, otras es popular. La historia está llena de actos atroces cometidos con el aplauso de las mayorías. Y también de silencios cómplices. Porque otra forma de la maldad es la indiferencia. La capacidad de mirar hacia otro lado. De no hacer nada. De normalizar lo inaceptable.
Hannah Arendt habló de la “banalidad del mal” al observar cómo personas perfectamente normales —funcionarios, empleados, padres de familia— podían cometer actos monstruosos sin mostrar signos de locura ni de perversión. Solo hacían su trabajo. Obedecían órdenes. Cumplían con lo que se esperaba de ellos. La maldad, entonces, no necesitaba de cuernos ni de colmillos. Bastaba con una oficina, un sello, una firma.
Y aquí es donde la cosa se vuelve más inquietante. Porque si la maldad no es siempre el otro, si no está afuera, si no pertenece exclusivamente a los monstruos ni a los criminales… ¿dónde está? ¿Quién la lleva? ¿Quién puede ejecutarla?
La respuesta, aunque incómoda, es clara: todos. En determinadas circunstancias, con ciertas condiciones, con ciertos permisos, todos podemos ser agentes del mal. No es que lo seamos. Pero podemos serlo. Esa posibilidad nos constituye. Nos acompaña. No nos define, pero nos tienta.
Aceptar esto no implica caer en el cinismo ni en el fatalismo. No se trata de rendirse, sino de asumir con lucidez la complejidad de lo humano. De reconocer que no todo lo que duele puede ser explicado, ni todo lo que daña tiene perdón. Que hay actos que no tienen justificación. Que hay decisiones que nos marcan. Que hay sombras que no se curan, pero que pueden ser contenidas si nos atrevemos a mirarlas de frente.
La ética, entonces, no es una doctrina abstracta. Es un ejercicio diario de vigilancia, de reflexión, de responsabilidad. No somos buenos por naturaleza. Tampoco necesariamente malos. Somos ambiguos. Contradictorios. Capaces de cuidar y de herir, de amar y de traicionar, de construir y de arrasar. Negarlo es ingenuidad. Asumirlo es madurez.
Quizás, el mayor desafío de nuestro tiempo no sea erradicar el mal —una fantasía que solo produce más violencia—, sino aprender a vivir con él. A reconocerlo. A nombrarlo sin anestesia. A mirarlo sin temblar. Y, sobre todo, a no permitirle gobernarnos.
Porque el mal no siempre ruge. A veces susurra.
—El Minotauro