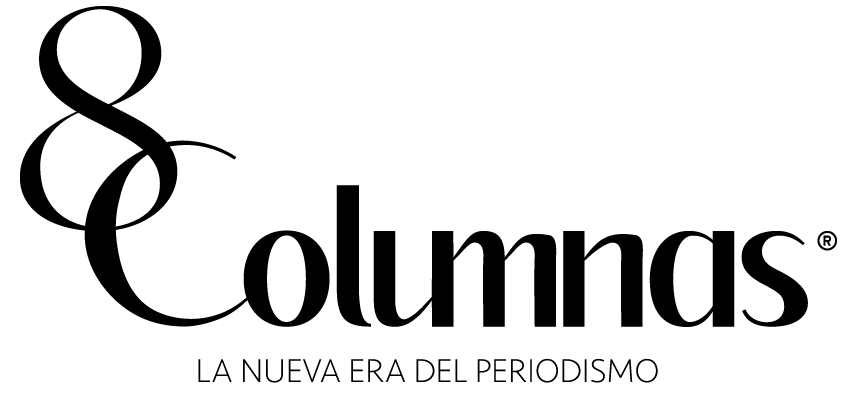Desde el abismo
Nací en la profundidad de un mundo donde la luz no existe, donde la negrura es el único paisaje posible y la presión lo envuelve todo como una certeza absoluta. No había preguntas en ese abismo, ni necesidad de respuestas. Todo tenía un orden preciso: la oscuridad lo cubría todo, la vida transcurría en la ceguera de lo conocido, y cada movimiento era solo un eco de lo inevitable. Allí abajo, el tiempo no importaba, ni el cambio. Lo único que contaba era la rutina de la supervivencia, el instinto de abrir la boca en el momento justo, de saber que cada encuentro podía significar el final.
Pero un día, algo se rompió. No puedo decir qué fue. Quizás una corriente caprichosa que me arrastró sin aviso, quizás un impulso inconsciente, un error, una anomalía. De pronto, el agua dejó de sentirse como siempre. Algo en ella era distinto, más ligero, más incierto. La densidad a la que estaba acostumbrado comenzó a ceder, como si el propio mundo estuviera perdiendo consistencia. Fue entonces cuando sentí por primera vez el dolor del cambio. No un dolor físico, sino algo más profundo: el miedo de quien se aleja de lo que siempre ha conocido.
Quise resistirme, volver atrás, hundirme otra vez en la seguridad de lo inmutable. Pero algo me empujó a seguir, aunque cada metro que ascendía era una traición a todo lo que había sido hasta entonces. Cada vez que intentaba aferrarme a la familiaridad de mi propio cuerpo, este se sentía más ajeno, como si la transformación ya hubiera comenzado y no hubiera forma de detenerla. Y entonces, vi la luz.
Al principio fue solo un destello en la distancia, algo tan ajeno a mi existencia que bien podría haber sido una ilusión. Pero la luz no se detuvo, sino que creció, inundándolo todo con su presencia. Fue como si el mundo entero se abriera por primera vez. Y con ello, el desconcierto. Mi piel, acostumbrada a la noche eterna, comenzó a resentir su tacto abrasador. Mis ojos, que solo habían conocido la penumbra, fueron cegados por el resplandor de lo desconocido. En ese momento entendí por qué tantos prefieren quedarse en la profundidad. Porque la luz, antes de revelarte algo, te destroza.
Pero no volví atrás.
Cada vez que creí que no podía soportarlo más, me descubrí avanzando un poco más, empujado por la certeza de que ya no podía regresar a la oscuridad sin perder algo de mí en el intento. Y cuando finalmente alcancé la superficie, me encontré en un mundo que no era mío.
El aire se sentía como una caricia insoportable sobre mi piel herida, el agua era distinta, menos densa, más liviana, como si la realidad misma flotara sin peso. Y los que habitaban este otro mundo me miraban con extrañeza, con curiosidad o con miedo, como si fuera una aberración, como si no supieran qué hacer conmigo. Quizás esperaban que volviera, que desapareciera en la profundidad de donde había venido. Pero ya no podía.
La luz que antes me había cegado ahora me revelaba lo que nunca había sabido que existía. Colores, formas, la inmensidad de un universo que antes no podía imaginar. Pero la revelación tiene un precio. No fui hecho para este mundo.
Sentí cómo la transformación llegaba a su límite, cómo mi cuerpo, después de todo lo que había soportado, no podía sostenerse en esta nueva realidad. La piel que me protegía comenzó a quebrarse, la respiración se hizo difícil, cada movimiento se volvió una lucha contra la fragilidad que se había apoderado de mí. Y en ese momento supe que no iba a sobrevivir.
Pero dime, ¿fue en vano?
Muchos mueren sin haber visto más allá de lo que siempre han conocido. Sin haber sentido el ardor del cambio, el vértigo de la incertidumbre, el peso de la transformación. Yo también moriría, pero lo haría sabiendo que, al menos por un instante, había cruzado el umbral de lo imposible.
Porque al final, todos caemos. Todos volvemos a la oscuridad. Pero no todos podemos decir que alguna vez vimos la luz.