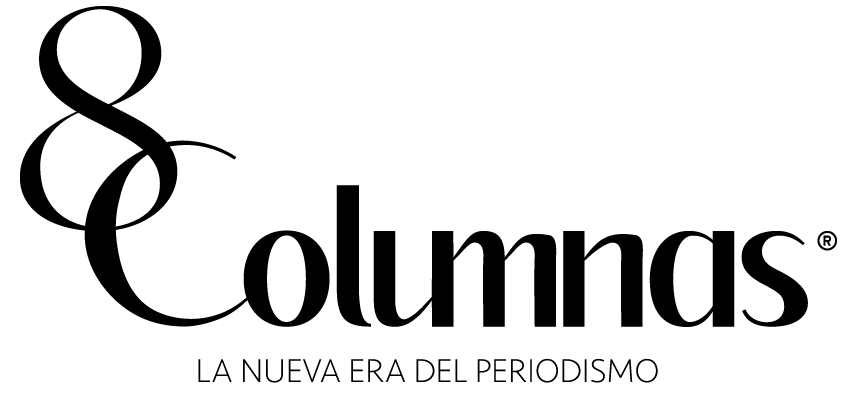Paternidad Presente
Ejercer la paternidad hoy, con presencia, afecto y responsabilidad cotidiana, es mucho más que cambiar pañales o llevar a los hijos a la escuela. Es un desafío cultural. Un acto político. Una resistencia silenciosa contra un sistema que todavía sospecha del hombre que cuida. Durante mucho tiempo, la paternidad ha sido vista como una figura periférica. Una sombra útil pero lejana. El padre tradicional era aquel que proveía, que imponía normas, que llegaba en la noche a preguntar si se habían hecho los deberes y a castigar si no. Su ausencia no solo era tolerada, sino muchas veces aplaudida: “es que trabaja mucho”, “por eso no lo ves”. Mientras tanto, la responsabilidad del cuidado emocional, del día a día, del cuerpo y del alma de los hijxs, recaía casi exclusivamente en las mujeres.
Hoy algo está cambiando. Muy de a poco, muy a contracorriente. Cada vez más hombres se están permitiendo estar. Quieren habitar la paternidad de una manera diferente, más humana, más cercana, más real. Pero lo que encuentran no siempre es aceptación. Lo que encuentran, muchas veces, es un sistema que no está preparado para recibirlos.
Ejercer la paternidad presente en este contexto no es simplemente una opción personal: es una forma de resistencia.
Porque al papá que cuida, que se queda en casa, que asiste a las consultas pediátricas, que pide licencia, que lleva a su bebé a una reunión, se le mira con sorpresa, con incomodidad, con suspicacia. El sistema —ese gran engranaje invisible que organiza normas sociales, estructuras laborales, protocolos institucionales y hasta el mobiliario urbano— aún no asimila que los hombres también cuidan. Que su ternura no es una amenaza, ni un gesto excepcional, ni un favor. Es un derecho. Y una necesidad.
Los desafíos no son menores. Un padre que decide ejercer una paternidad presente se enfrenta a múltiples frentes.
Primero, el interno: desmontar los modelos heredados. Muchos de nosotros fuimos criados por hombres emocionalmente ausentes. Padres a quienes jamás vimos llorar, que no sabían cómo sostener una conversación íntima con sus hijos, que confundían respeto con miedo y autoridad con distancia. No se puede construir una paternidad nueva sin atravesar el duelo de la paternidad recibida.
Luego viene el desafío cultural: resistir el mandato de la productividad. Vivimos en una sociedad que valora el tiempo rentable, medible, explotable. En ese esquema, cuidar no entra en la ecuación. Criar, acompañar, escuchar, estar presentes, no se factura ni se presume. Para muchos hombres, tomarse tiempo para cuidar implica ser leídos como menos ambiciosos, menos “serios”, menos exitosos. El padre presente no solo enfrenta estigmas externos, sino la culpa instalada de “estar fallando” al sistema.
Y por supuesto, está el obstáculo estructural: las instituciones, los espacios, los horarios, las reglas. ¿Cuántas licencias de paternidad son dignas de ese nombre? ¿Cuántos baños públicos tienen cambiadores en los sanitarios de hombres? ¿Cuántas reuniones, congresos o espacios laborales están diseñados considerando que alguien puede llegar con un bebé en brazos? Muy pocos. El sistema no está roto: fue diseñado así. Y ser un padre presente es una forma de hackearlo.
A eso se suma una tensión silenciosa, pero muy real: el hecho de que, al implicarse en la crianza, muchos padres descubren el cansancio, la carga mental, la invisibilidad que históricamente han padecido las madres. Lo que para muchos hombres es una “nueva experiencia”, para las mujeres ha sido la norma. Por eso, ejercer una paternidad presente también exige humildad: no se trata de “ayudar” ni de “colaborar”, sino de corresponsabilizarse, de asumir que criar es tan trabajo como cualquier otro. Y que debe ser compartido, no repartido como si fuera una concesión.
Pero no todo es obstáculo. También hay algo profundamente transformador en la paternidad presente.
El encuentro real con un hijo cambia el tiempo. Uno aprende a mirar de otro modo, a valorar cosas que antes parecían menores: una siesta, una risa, una palabra nueva, un dibujo mal hecho pero lleno de sentido. El padre que se permite estar encuentra una sensibilidad que suele estar reprimida. Y eso —en un mundo que premia la dureza, la velocidad y la competencia— es revolucionario.
Además, ejercer la paternidad de manera activa genera nuevas formas de vínculo, no solo con los hijos, sino con otras personas. Padres que se reconocen, que se acompañan, que hablan de sus miedos y aprendizajes, que comparten grupos, redes, espacios. Hombres que se preguntan cómo amar mejor, cómo criar sin violencia, cómo romper los ciclos. Esa conversación también es nueva. También es política.
Y por supuesto, no podemos olvidar lo más importante: el efecto que todo esto tiene en los niños. Ver a un padre presente les enseña que el cuidado es una responsabilidad compartida. Que los hombres también pueden amar con ternura, llorar con libertad, acompañar sin imponerse. Que la masculinidad no tiene por qué ser sinónimo de frialdad, rigidez o distancia. Que hay otras formas posibles.
La paternidad presente no es una moda. No es un estilo de crianza. Es una respuesta ética frente a un mundo que necesita, urgentemente, relaciones más cuidadosas, más equitativas, más humanas.
Por eso necesitamos hablar de esto, mostrarlo, exigir condiciones dignas para ejercerla. Necesitamos que las políticas públicas, las empresas, las escuelas, los espacios sociales se rediseñen para incluir a quienes cuidan. Que la ternura no sea marginada. Que el cuidado no se castigue. Que ser padre presente no sea un acto excepcional, sino cotidiano.
Porque la verdadera revolución no siempre hace ruido. A veces se juega en una sala de espera, en un cuarto oscuro en medio de la noche, en una reunión a la que se llega con un bebé dormido sobre el pecho.
La paternidad presente es un acto de amor. Pero también es un gesto de insurrección. En un sistema que aún castiga el cuidado, estar es una forma de resistencia.