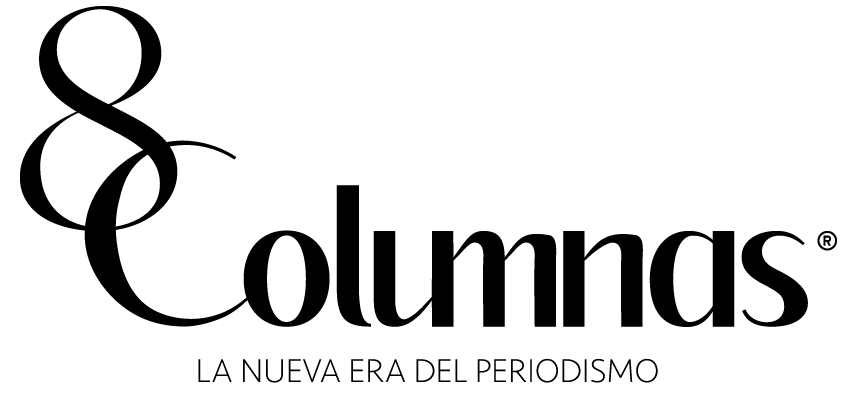Por Norberto HERNÁNDEZ
Hasta algunos años, las campañas en México eran meramente testimoniales. En más de las veces solo se hacía campaña para legitimar al ungido o los ungidos. Nada que discutir, todo estaba arreglado para que los ciudadanos acudieran a votar por no sé quién ni para qué, pero se acudía a las urnas. Los ganadores decían que el pueblo había expresado su santa y sagrada voluntad, pero también ese sufrido pueblo elector había dado muestras de madurez e inteligencia porque había votado por ellos, los hijos, cachorros o herederos de los ideales de la revolución mexicana. Como diría Doña Lupe: Háganme el favor!
Al igual que en los tiempos del dictador Porfirio Díaz que dijo al periodista canadiense radicado en los Estados Unidos, James Creelman, que México estaba listo para la democracia, en los años setentas los actores y promotores del régimen aprobaron una reforma electoral para dar acceso a la oposición en la cámara de diputados vía los diputados plurinominales. Pero esa generosidad tenía sus límites, ¡faltaba más! Nunca se pondría en riesgo la mayoría cameral; en consecuencia, la oposición de izquierda pasó de la lucha clandestina y armada al máximo órgano deliberativo del país sin la fuerza para cambiar o influir en la toma de decisiones nacionales. Antes bien fueron un factor de legitimación de una simulación democrática hacia el exterior. En el ámbito de la derecha, aquellos fueron los mejores tiempos de la oposición panista; todavía no se entregaba a los brazos de la corrupción política que caracterizó al régimen de la familia revolucionaria. ¡Cuándo iban a imaginar que un día serían hermanos gemelos de lo que combatieron con ideales, principios y valor cívico! Se cumplió el temor de sus ideólogos: ganaron el gobierno, pero perdieron al partido.
A pesar de la desigualdad evidente en las formas de competencia electoral, la oposición en su conjunto tomó la tribuna y abrió un debate que se añora; no eran aplaudidores del gobierno ni matraqueros del presidente. Eran protagonistas de la política nacional; algunos de ellos prevalecen en la memoria de la dignidad nacional. Para las elecciones de 1988, las cosas tomaron un curso distinto al control político del sistema presidencialista. Se fracturó el sistema y los escindidos ocuparon un lugar de relevancia en el escenario nacional. Los medios informativos, los centros de pensamiento crítico, las universidades públicas, los sindicatos y las propias cámaras empresariales asumieron su papel en la discusión de lo que se plateaba como continuidad o cambio. Cada uno, desde su trinchera, defendió lo que consideró lo justo, lo propio o aquello que garantizaba su posición o estatus social. Lo rescatable es que se sacudió la llamada normalidad presidencial.
De aquellas polémicas elecciones surgieron los cambios y reformas electorales que fortalecieron al sistema de partidos; también se dio origen a los consejeros ciudadanos y, sobre todo, se fortaleció la autonomía de los órganos electorales en el país. A nivel nacional, el Instituto Federal Electoral (IFE) se mostró como la pieza más acabada de nuestra transición democrática. Los partidos tuvieron mejores prerrogativas y acceso garantizado al dinero público en condiciones más equitativas y claras. De hecho, durante el sexenio del presidente Ernesto Zedillo se llegó a hablar de una reforma electoral definitiva. Eso no ocurrió ni era posible, pero el solo pronunciamiento reflejó la intención de consolidar una mayor calidad democrática, tanto en las elecciones como en la vida pública del país. De nueva cuenta, el protagonismo corrió a cargo de los partidos, sus cuadros dirigentes y el gobierno.
Sin embargo, llegamos a las elecciones presidenciales de Fox, Calderón y Enrique Peña y los protagonistas ya no fueron los actores políticos en competencia. El órgano electoral empezó a padecer de ceguera, actuaciones a modo de las exigencias del jefe político en turno o a la actuación de aceptar los malos menores a la inestabilidad poselectoral. Tenía más peso validar ciertos pecadillos a detonar males mayores que podrían provocar agitación nacional. Como el partido del régimen y sus aliados políticos sumaban mayores espacios de representación legislativa, gubernaturas y la propia presidencia de la República, los arreglos reflejaron esa condición. Se imponía la voluntad de lo políticamente aceptado, aun cuando no era del todo legal. ¡Al cabo y qué!
Pero llegamos a 2018 y todo cambió. Desafortunadamente no para bien. Ahora tenemos a un árbitro más protagonista que los competidores. En particular, el presidente consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova y el consejero Ciro Murayama son los activistas más recalcitrantes de la oposición al Jefe del Ejecutivo y a su partido. El presidente consejero es una máquina de hacer declaraciones de alguien que ha hecho suyo el protagonismo de las elecciones intermedias. La autonomía que dice defender se pierde cada vez que declara. Supone encabezar la defensa del INE, cuando lo que está fortaleciendo es su salida.